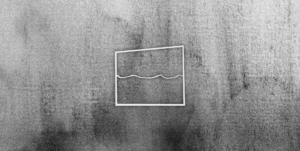Y fui toda en mí, como fue en mí la vida.
Julia de Burgos
Me encuentro atrapada en varias imágenes de esta colección de cuentos, tremendamente conmovedora, poética y azul ––el color del deseo, la emoción y la soledad, como sostiene Solnit, el color del lugar que observamos, pero en el que no estamos.
Pienso, entonces, en el mar. Me pregunto por las imágenes y recuerdos que relacionamos con la inmensidad de ese cuerpo de agua. Puede que el mar sea el cerco que nos rodea, «la maldita circunstancia del mar por todas partes», como escribió Virgilio Piñera, y que nos recuerda nuestra insularidad; o la fuga, la posibilidad heterotópica del barco y la deriva. Puede que sea también la inmensidad que contemplamos desde los muros terrestres al sentir el deseo de escapar, el vértigo y el misterio de lo insondable o las dimensiones reales de la distancia. Asimismo, es el terror o sosiego que provoca su variabilidad: las corrientes, las mareas, las olas, los remolinos.
Para la narradora de Flotar, pude, segunda colección de cuentos de Gabriela Ponce, el mar es con frecuencia una fuente de angustia: «la imagen de su inmensidad que llega, me moja el cuerpo y reina sobre el conjunto de mis traumas: el recuerdo de la sensación brutal de verlo por primera vez y saber que no había protección posible y de llorar sin consuelo frente a esa imagen terrorífica». Además del azul de la infancia, el mar es la enormidad que rodea una imagen suspendida, como aquella en la portada del libro, registro del afecto y la alegría de un pasado que aparece inacabado y que se desborda en el azul de hojas entre los cuentos, conteniéndolos, y se cuela en la letra que se toma la página blanco. El azul de lo profundo.
¿Qué es, entonces, flotar? Una imagen múltiple a pesar de la quietud a la que invita.
Cada uno de los relatos de este libro ofrece un paisaje evocado por la memoria de la narradora. En conjunto, desnudan la paradójica experiencia de vivir y del deseo, la desgarradura de la pérdida, el dolor de lo ausente. Emergen, salen a flote de un vacío que parece activar su imantación en el cuerpo provocada por la contemplación de un reflejo o de unos pies, la casualidad de un encuentro o una conversación, la irrupción de la muerte o la pérdida de un objeto. La narradora de estos cuentos recorre estos paisajes como si atravesara un umbral dentro de sí misma — un hueco en las clavículas, una desgarradura en el estómaogo, una raja en el corazón —- como si en el presente complejo las pérdidas del pasado y los recuerdos se abrieran campo salvajemente para dejarse ver suspendidos. Leemos en las primeras páginas:
«No soporto el dolor. Nunca he soportado ningún dolor. Las pérdidas las he ido colocando fuera de mí, como muestras que deposito en lugares y cosas, y de las que me distancio, aunque, a veces, en las situaciones más inesperadas, ellas me asaltan y me encuentran y me hacen reír de modo nervioso o llorar como si no hubiera mañana».
Los recuerdos sobrevienen como agua. Y podemos rendirnos sobre ella, controlando la respiración con medio cuerpo afuera, o sumergirnos, como si el mar pudiese cristalizarse conteniendo un pedazo de nuestra vida, tan potente en su ausencia como en la verdad de su huella en el cuerpo. Las complejas relaciones familiares, las pérdidas de amores profundos, como el de hermanos, el yo y el otro, ambos inmensos, y aquello que llega para transformarlo todo (la orfandad, la maternidad, la muerte o la ruptura) son el centro de la narrativa de estos relatos. Y la escritura, una forma de exagerar que, como nos dice la narradora, es «otra frecuencia de lo pasado, una reverberación inquieta de alguna imagen privilegiada».
Obedeciendo a esa reverberación, al sobrecogimiento que provoca en el cuerpo, los relatos hacen cortes, grietas, desgarraduras en la cotidianidad para abrir espacio al pasado y a su enigmática fuerza. De ahí que la escritura contenga el ritmo de la reminiscencia, la belleza de una imagen indómita e inasible, imposible de ser fijada, que va expandiéndose y atravesando el cuerpo, sacudiéndolo y perméandolo todo hasta actualizarse.
La voz de estos relatos regresa a los recuerdos que la asaltan a través de una escritura encarnada, habita una melancolía persistente que remite sobre todo a la infancia perdida: «una plenitud que era inconsciencia o era ingenuidad o era una fe violenta en nuestra fuerza, señalando la trama de un dolor que, aunque ya existía, nos creíamos capaces de vencer juntos». De ahí que sostenga que no es la familia lo sagrado, sino la infancia: la ilusión de la completitud, la entrega sin el temor al dolor, al abandono o a la muerte, el constante recordatorio de que, como nos dice la narradora, somos criaturas necesitadas, para siempre ahuecadas, desgarradas.
Escribe Rebeca Solnit que en los sueños nada se pierde: las casas de la infancia, nuestros muertos, los juguetes perdidos, todo reaparece con una vigorosidad imposible en la vigilia. Nada se pierde, continua, solo una misma, errante en un terreno en el que hasta los lugares más familiares aparecen marcados por la extrañeza y lo imposible.
Como en los sueños, el lenguaje de estos relatos, en su potencia germinal, también permite volver a los momentos que nos arrasaron como una ola, a las personas antes de su ausencia, a las casas antes de ser tragadas por el mar, a los instantes previos a la muerte e imaginar aunque sea de manera brumosa un paréntesis ante la despedida inconclusa.
La inminencia de la transformación es una de las principales recurrencias en el libro. De ahí que la narradora aparezca en múltiples ocasiones al borde de lo que va a acontecer, incluso en la memoria, pausando el momento detrás de una puerta, a los pies de una ventana, ante el sonido de una llamada telefónica, al margen de un camino como en un intento de permanecer un momento más en esos universos. Se entrega también a la atracción de los objetos, como en una especie de arqueología afectiva en la que su posesión es la posibilidad de retener aquello que parece descomponerse. Porque la colección es también sagrada, nos dice, «la realidad material de una multiplicación y su poder inhumano y añoso».
Flotar, pude es también un viaje por las evidencias de la sobrevivencia, del gozo, del amor, de todo aquello que fue y que sigue siendo cuando se revela al contacto de alguna de sus correspondencias en la cotidianidad. Ya en Sanguínea, Gabriela escribía: «la memoria está preñada de imágenes que al mínimo roce con la materia se presentan ante uno con la devastadora realidad de la ausencia». En Flotar, pude, reconocerlas en los síntomas que dejan en el cuerpo, en su recurrencia, nos muestra la entrega de la escritura de Gabriela a esa intrusión. Pero también a la potencia de vida en lo que nos rodea y que vuelve, a pesar de todo, en las manos que esperan, en el rosal que requiere cuidado, en la amistad que sostiene, en la fuerza del deseo. El constante arrebato de la melancolía en las voces de estos relatos da lugar al recuerdo de los deseos insatisfechos, los caminos no tomados, las personas y cosas perdidas; pero también a la atención, las decisiones, sobre todo, a ese tejido profundo, ese flotador, ese abrazo, que nos tiene aquí, sobre la delicada superficie del mundo. Porque, después de todo, «dejaron huellas en el mundo, nuestros cuerpos juntos». Por eso, Flotar, pude es también una celebración de la entrega cotidiana a ese mar infinito.