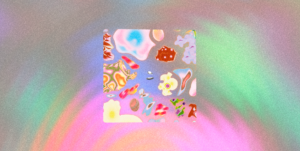Llegó a la conclusión de que, al menos en su caso, el amor es una pasión que desconoce los sentimientos altruistas. Con la misma fuerza con que idealiza una imagen, cuando algo se quiebra, se encarniza en destruirla. Crea y destruye, crea y destruye. El amor, dice, afirma la existencia de lo posible con una generosidad inconmensurable. Hasta que la da por clausurada, con una mezquindad absoluta, y una certidumbre que difícilmente se podría experimentar en el trato con cosas reales. Si alcanza algún equilibrio (que sea precario no supone que deba ser efímero), lo que viene a fijarse es el vértigo que provoca la intimidad con lo desconocido. Solo el apego a lo imaginario y la apuesta a lo absoluto pueden explicar el carácter incurable de las heridas amorosas: nunca cicatrizan, permanecen abiertas e irritables, incluso si la voluntad se afana por cerrarlas. La cicatrización de las heridas es una experiencia vedada a la conciencia del enamorado.
Alberto Giordano, El tiempo de la convalecencia, «Fragmento amoroso»
Una voz se arremolina en las orillas de un agujero que todo lo traga: esa voz dice constantemente, insistentemente, Yo. Una primera persona del singular, un sujeto se diría, una propiedad: la propiedad del ser, la conciencia. Pero la acumulación de ese flujo de palabras que busca nombrar un amor, un dolor, un cuerpo, un paisaje, ese flujo de palabras, en la acumulación, forma algo menos que una historia y algo menos que un drama. Los párrafos se vuelven, poco a poco, rumor, se vuelven tan audibles y a la vez tan mudos como la brisa que viene del mar, y esa visión que traen, esas imágenes —una mujer destruida acercándose perpleja en medio de una luz perfecta a una red donde muchos peces agonizan, la corriente furiosa o liviana de la sangre cayendo sobre el blanco, el musgo que trepa las paredes de una cueva donde algo empezó a morir, una polilla buscando en lo que la ha de matar el único refugio posible— esas imágenes, decía, forman algo que no es un personaje ni tampoco una persona. No es una (auto)ficción porque en el camino distraído de la voz que va contando algo pasó, se abrió un abismo, se perdió una voluntad, emergió un deseo, y el deseo es siempre ajeno.
Lo fascinante de Sanguínea no es que fabrique una voz verosímil en su desvarío o componga una historia redonda o cree un genial arco dramático: afortunadamente nada de esto se puede encontrar en ese libro. Lo absolutamente desgarrador de Sanguínea tiene que ver precisamente con lo contrario, es decir con que eso imposible que nos constituye, con que eso ajeno que es lo más nuestro y que ocurre en nosotros sin nosotros, pueda emerger, insinuarse, de esa herramienta tan rudimentaria que es el lenguaje. En la escritura de Gabriela no hay una devoción por la lengua, tampoco hay pretensión de destreza, no hay dominio, no hay propiedad. Lo que hay es paladeo, es inmersión, es entrega desesperada, doliente y plácida al mismo tiempo, a la estupidez de la experiencia. ¿A qué estupidez me refiero? A esa misma, la de la vida, a la violencia estúpida de las cosas. La estupidez es, obvio, lo contrario a la inteligencia, lo contrario a la eficiencia. Dice Alberto Giordano: «Tendemos a sobrevalorar la inteligencia, como si fuese capaz de determinar nuestras decisiones, cuando en verdad solo puede ejercer sobre el acto una influencia crítica y a destiempo». El relato de Sanguínea no es eficiente, se demora demasiado en imágenes repetitivas, la sangre, los pezones, los sexos, los huecos, las uñas, las cutículas. Vuelve y vuelve hasta que uno siente el saborcito de la sangre e incluso piensa bueno, ya basta, cuéntame algo más. Pero la voz vuelve, insistente, obstinada, a narrar los instantes de dicha en que los huecos se tapan y se llenan, esa fugacidad que es el amor. El amor, que siendo el más extraordinario de los acontecimientos extraordinarios, depende enteramente de que, como en las historias de Orfeo y de Dante, todo esté siempre a punto de perderse definitivamente. A favor del amor, hemos de estar dispuestas siempre a padecer la pérdida.
Decía entonces que Sanguínea no es una narración inteligente1, que es más bien un relato torpe del más torpe de los accidentes: el deseo. ¿Cómo narrar el deseo si no es del mismo modo en que se lo experimenta, o sea, insisto, torpemente, a tientas, con la desesperación a la que solo un loco podría entregarse voluntariamente? El deseo: el más extraño acontecimiento humano. Nadie sabe por qué desea lo que desea, y en ese desplazamiento se cifra todo el misterio que somos. «¿Por qué sufrimos por amor? —se pregunta el psicoanalista Luciano Lutereau—. Porque si no sufriéramos no nos interesaría el amor». ¿Y de dónde viene ese sufrimiento? Del desacople, del desfase, porque nadie nunca se hizo desear a propósito y nadie nunca deseó un atributo, un ideal o una virtud: nadie nunca deseó la honestidad, la corrección y ni siquiera un cuerpo bello. El deseo es misterio, y deseamos lo que no sabemos del otro, lo que nunca esperamos desear y lo que ni siquiera podemos nombrar porque no lo conocemos. Para decirlo con esa sabiduría hermosa que es el pop: «sé que algunas piezas no encajarán jamás / te aseguro que mal puestas pueden funcionar». Lo que la narradora de Sanguínea hace es representar la crisis que supone estar en el deseo, vivir deseosamente, sostener un estado que debe ser pasajero so pena de destruir todo a su paso con su fuerza sobrehumana, in-humana. Un estado de estupor, que es el de estar atravesado repentinamente por una fuerza que nada tiene que ver con la voluntad ni con la conciencia ni con la inteligencia, sino con esa zona íntimamente extraña en que todo lo fundamental pulula y espera su momento y de repente explota ante el roce anodino de un cuerpo extrañamente familiar, ajenamente ligado a nosotros por un lazo primordial e inexplicable.
Este es el hallazgo de Sanguínea: si el minucioso recuento de relaciones sexuales que predomina en la novela genera sobre todo un dolor y un vacío, la sensación imprecisa pero verdadera de que incluso el más sensual presente está siendo contado en pasado, como si un mínimo desfase lo estructurara desde el comienzo de los tiempos, es porque esta narradora vive (no sabe, vive) la pérdida fundamental que suponen el deseo y el amor. Pérdida de uno mismo, en la medida en que quien desea se entrega enteramente a una pasión que lo desposee de sí, que lo arroja a abrazar lo absolutamente desconocido en una apuesta insensata que se vive como la cumbre de toda vida posible. El deseo es una daga que atraviesa el propio pecho, lo que habrá de horadar en el cuerpo nuevos huecos para alojar el vacío. El vacío es la casa que habita quien desea, quien se atreve a arrojarse al objeto de su deseo, que no existe: «Le digo desde ahí me acompaña la certeza de que el placer es directamente proporcional al malestar del momento en que el hueco vuelve a quedar vacío. Y más que hacer el amor, lo que a mí me gusta es lo que pasa antes y nunca lo que pasa después».
La narradora de Sanguínea hace una apuesta brutal, valiente pero que nos presenta como la única posible: decir el deseo, que es indecible. Todo está subordinado a eso. ¿Por qué esta novela no es erótica ni pornográfica, siendo tan explícita en el recuento de penes, vaginas, testículos, pezones, tetas, orejas, manos? Porque su arrojo es anacrónico, porque todo en este relato se subordina a la experiencia capital de la pérdida. Es en ese sentido que lo sexual se anuda tan estrechamente con lo familiar (ahí el tabú del incesto siendo mentado una y otra vez, impúdicamente), y así, en ese fluir natural pero descontrolado, con el dolor. Amar duele, dice la narradora de Sanguínea: «El cuerpo golpeado por las punzadas de esos rastros, haciéndose llaga. Esa herida es la que te corresponde. Nada que hacer. Eso me consolaba. Esa idea me consuela hasta hoy: ese dolor que no me abandonaría nunca más era, finalmente, algo mío, algo que con esfuerzo yo había alcanzado. El encuentro con el hombre de la cueva ni atenuaba el dolor ni lo borraba, era una verificación de las posibilidades de la pérdida, del desamor y del deseo».
En el último párrafo de un precioso relato de Annie Ernaux llamado Pura pasión, leemos: «Cuando era niña, para mí el lujo eran los abrigos de pieles, los vestidos de noche y las mansiones a orillas del mar. Más adelante, creí que consistía en llevar una vida de intelectual. Ahora me parece que consiste también en poder vivir una pasión por un hombre o una mujer». Esto después de un relato que se ha dedicado enteramente a describir la angustia desesperada que coloniza el pensamiento y el cuerpo de la protagonista, que hace de la espera una ética, una pasión, una vocación y un martirio. El relato de un dolor prolongado interrumpido a veces, por unos instantes, por esa catálisis fugaz de los agujeros que es el encuentro sexual y amoroso —esta descripción le cabe tan bien a la novela de Ernaux como a la de Gabriela—, da cuenta de eso que mencioné antes sobre el amor y el sufrimiento y su lazo constitutivo. Solo quien sabe perder y se abre al caos y al desorden puede verdaderamente amar, y solo se ama ante la inminencia del desastre, solo se ama la pérdida, porque el amor no es, no puede ser nunca recíproco.
Entonces, ¿por qué amamos? ¿Por qué la pasión es el lujo máximo, la constatación de que vivimos, la oportunidad más intensa de conocer las potencias del cuerpo? Esta condición paradójica de la vida se resume enteramente en el sexo, en el orgasmo, al que no por nada se le llama también pequeña muerte: lo que Sanguínea muestra, comprometida visceralmente con la caída en el amor, es la naturaleza de la pasión que es, etimológicamente, radicalmente, paradójicamente, un padecimiento y una potencia. «Pasión: acción de padecer», dice la RAE. Dudo que esa rancia institución pueda captar la condición irónica y bellísima de la definición que ofrece: acción de padecer, el padecer como acto, como iniciativa, como decisión que se toma en el estadio que antecede a la conciencia y a la voluntad, cuerpo decidido a padecer, cuerpo gozando el padecer. El cuerpo que padece la pasión, que actúa la pasión, el cuerpo de la protagonista de Sanguínea, el cuerpo del amante, está desposeído de sí mismo: no hay modo de explicar –y por eso esta novela es tan conmovedora– los grados de intensidad que alcanza un cuerpo desposeído de sí mismo por la pasión amorosa: el cuerpo fragmentado, arrasado, partido efectivamente, atravesado por el amor. Lo contrario del narcisismo es el amor, y quien se rehúsa a amar –a entregarse a la absurda pérdida del amor para proteger su identidad, para no contaminarla de ese agente extraño e informe que viene a amenazarla con su forma de aparecer, innombrable– tiene sobre todo un miedo inmenso a la desintegración. Se preserva. La protagonista de Sanguínea hace todo lo contrario: se expone, abierta, sangrante, a la mordida mortal del deseo, y lo hace sin saber bien qué es eso que hace –por eso tampoco hay adoctrinamiento ni impostura ni pose. Por eso, cuando trata de entenderse, de explicarse, de ser inteligente en el sentido que denosté hace un rato, fracasa, y ese fracaso absolutiza el accidente y lo hace bello en su atrocidad. Lo más hermoso de la narradora de esta novela es que nunca aprendió a vivir. Dice: «Nada que hacer, todo es más complejo que eso y el amor es una cosa que siempre me sobrepasó (el amor por ese desconocido que era mi papá). También pensé que leer todo en clave esotérica, como un destino que a la vez era mi karma, resultaba siempre más fácil, tan sencillo como las respuestas psicoanalíticas que me había provisto desde pequeña, pero que me servían todavía para que las cosas en algo tuvieran sentido, sobre todo esa ineptitud mía para la vida».
Quien es inepto para vivir está siempre tropezando. Quien tropieza continuamente entiende que de exabruptos está hecha toda vida, y que la normalidad, la inteligencia son los verdaderos accidentes. Sobre todo, quien se sabe inepto para la vida, como lo es un niño o un animal, puede padecer más gozosamente el amor. «Para mí todo aquello que no sea el enamoramiento no ha merecido nunca mayor atención», dice esta mujer, y hace de esa vulnerabilidad, de ese descargo, una ética y una poética. El enamoramiento es lo que no se puede decir, es lo que escapa de todo nombre, es la pérdida. Con esa extrañeza, Sanguínea se compromete. «Mi desgracia es mi necesidad de caricias», sigue, cursi, bestialmente cursi, desgarradamente cursi, en un mundo –o digamos en un país– en el que, como dijo Giovanna Rivero en Quito hace unos meses, lo cursi es revolucionario. Entonces: la escritura de Gabriela es cursi, explícita y maravillosamente torpe en medio de un mar de libros solemnes, importantes e híper inteligentes. Su gesto es político. La intimidad también es política. El cuerpo abierto en canal, exhibiendo sus huecos que nunca, nunca se han de llenar. Su mirada puesta y detenida en los agujeros por los que nos es dado amar y que luego quedan huérfanos de todo lo que nunca fue ni será, pero existe. Su obsesión dedicada, mucho más que al acto sexual (solo los despistados, los moralistas y los pudorosos profesionales pierden esto de vista en una novela como Sanguínea), a la leve melancolía que sigue al encuentro, ese desierto tan temido, ese hueco que implosiona cuando constatamos que estar fuera-de-sí solo puede ocurrir en un instante fuera del tiempo que nació para ser olvidado contra nuestra voluntad.
No agoto, por supuesto, toda la complejidad de esta novela. He querido, modestamente, intentar acercarme a una mínima comprensión del movimiento tan raro que ofrece: la ondulación, a veces serena, a veces furiosa, de todo lo que ocurre en nosotros sin que lo sepamos cuando tenemos la suerte de encontrarnos con ese padecimiento cruel que es el amor, esa agonía sin la cual no tendría ningún sentido vivir.