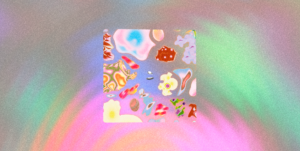¿Qué relación tiene lo que se olvida, con lo inolvidable? ¿Puede lo inolvidable ser precisamente lo que se olvida? O no, quizá es el olvido una forma de la memoria que sabe durar silenciosamente pero remonta, en un movimiento leve y lateral y que desplaza sutilmente el presente y nos inclina hacia aquello que no reconocemos inmediatamente pero exige nuestra atención. Sabe extraviarnos aquello inolvidable que fue olvidado, sabe incensante opacar las huellas para que busquemos lo que no está; sabe existir solidariamente con las exigencias del presente, pero sabe también desviarnos hacia lo intemporal: actúa como desborde intempestivo y también como cicatriz y como subsistencia que no sabemos nombrar pero que nos puede, a veces hacer coincidir, con ciertas cosas o con ciertas personas –y qué es coincidir con alguien sino amar de manera similar un mismo color– :
Hace algunos meses la Antonia me mostró los cuadernos que, de la alguna manera, ahora son este libro. Me los entregó con cierto pudor y con una alegría delicada como su ser, como diciendome me han jugado a perder a mis animales pero los he encontrado o como diciéndome qué raro me he olvidado de sus nombres pero podemos acariciarlos o como diciéndome no me conformo y remuevo con tristeza la tierra en la que han quedado solos. Fue recibir un regalo abrir los cuadernos porque fue como si a través de esas páginas se pudiera invocar un olvido en el que coincidíamos, una cronología profunda cuya latencia eran trozos de color y partes de animales y frases cargadas de una bondadosa crueldad, qué tiernas y qué audaces a la vez, qué bellas cada una una de esas imágenes que en ese instante se volvían también mías. Pero no solo eran coincidencias hechas forma, también eran operaciones cuidadosas de rescate: en cada trazo, en cada palabra una maquinita para para hacer aparecer en movimiento, lo que existió alguna vez junto a nosotras (el movimiento de una desaparición o de un olvido que amamos).
Me estaba enseñando superficies que contenían discretas muestras de lo irreversible.
Me estaba enseñando la alabanza de un pájaro que también era sangre que caía lenta por su boca y también era partitura o trino dibujado por dedos lastimados.
Me estaba enseñando que yo tuve una vez una perra muerta en mis manos, así de frágil y de chica, así como la suya –ahogándose– y limpie la espuma blanca que le salía por la boca mientras lamía su ahogo y le repetía como mantra, estamos juntas Silvia. Su peso, en el momento en el que agonizó fue la soledad del animal que muere y fue también una disolución que sentí que ocurría en sus órganos y que aminoró inmediatamente su peso. Una sensación que incorporé en la memoria –aunque la creía olvidada– entre lo maternal y mis huesos; ¿Cómo afectó esa pequeña tragedia la manera en la que amé a los hijos por venir? ¿Cómo recogí los cuerpos muertos de los animales que duraron más y que llegaron después de esa perra a la que olvidé, a pesar de que la enterré en la tumba de mi hermano, entre su misma tierra para que coincidan en ella algún día, lo que quede de ambos?
Me estaba enseñando, la Antonia, que en el cuerpo se aloja el olvido sí, con serena hospitalidad, pero que en un instante la imagen puede desprender capas para que asome misteriosa una sensación de intensidades insoportables y ocurra el reconocimiento o la revelación.
Insisto en la cuestión del olvido porque dice Bergson, el filósofo de la memoria, que el olvido es no solo lo que compone el inconsciente sino que es duración y que se hace carácter: entonces, me pregunto ¿Es el olvido la materia de eso que nos hace desear lo que deseamos? ¿La razón de que se repitan los gestos? ¿Es lo que compone el temperamento que nos obliga obstinadamente a volver sobre ciertas ideas: a repetir, como las frases que también como mantra o como sutiles formas de tensionar la imagen? Repite en este libro Antonia:
“No era sangre de mis gatos, era mía, de mis dedos”
“No era sangre de mis gatos, era mía, de mis dedos”
Alivia sangrar, eso me estaba enseñando, en cambio, en el dibujo de sus dedos hechos de puntitos rojos y yo vuelvo a coincidir con ella, ahora que los cuadernos ya son este libro: yo sé, alivia sangrar y ese puede ser un coro silencioso en el que también coinciden todos los animales que Antonia dibuja.
Dice Giorgio Agamben, en su libro de memorias Autorretrato en el estudio: “Si pienso en los amigos y en las personas a las que he amado, me parece que todas tienen algo en común, que solo podría expresar con esas palabras: lo indestructible en ellas era su fragilidad, su infinita capacidad de ser destruidas. Y quizá sea esta la más justa definición de lo humano, de ese animal inestabilísimo que, según Dante, es el hombre. No tiene más substancia que esta: poder sobrevivir infinitamente al cambio y a la destrucción. Este resto, esa fragilidad, es lo que sigue siendo constante, lo que resiste a las vicisitudes de la historia individual y colectiva. Este resto, es pues, la secreta fisionomía tan difícil de reconocer en los cambiantes y perecederos rostros de los hombres.” (P.119)
Ese resto al que Agamben le presta tanta atención en sus textos, la fragilidad que subsiste pese a cada pequeña o gran devastación – y que le hace amar a las personas que ama-, es lo que aparece en el movimiento de los dibujos que componen este libro que, una tarde neblinada, fueron los cuadernos que me enseñó la Antonia. El libro que ha sabido tamizar y armar a partir de esos cuadernos está hecho de imágenes fisuradas que reiteran su esencia incompleta. Qué son los intervalos de color o de silencio que propone entre sus dibujos sino un ritmo en el que la concomitancia entre desaparición y subsistencia inerva de color las páginas o las manchan o los rastros de eso que queda de una vida (Silencio que sigue a la palabra que sigue al dibujo que sigue a la mancha que sigue al rastro de una vida).
¿Qué queda de una vida se pregunta en ese mismo libro Agamben mientras recorre sus libros y sus amores? ¿Qué subsiste?
La respuesta vuelva a ser tan hermosa como paradógica, no me voy a extender en ella, la idea podría resumirse en eso que llama un aventurado desaparecer: nada debe quedar para que algo que no somos ya nosotros, subsista (Agamben, P.27). Ese “aventurado desaparecer” puede ser una partitura armada por algo que va perdiendo sus partes de a poco, como el cangrejo que dibuja Antonia: ella nos muestra en la imagen lo que está a punto de irse y que también puede ser el polvo en el que se transforma la mariposa y que subsite en sus manos, analogía preciosa de una borradura imposible, porque cuando ya desaparece completamente sigue actúando en el aire- en el papel blanco que le sigue y en la memoria, –es eso lo que queda de una vida–, lo que de ella continúa afectando al mundo después de su desaparición.
Lo que subsite también puede ser el fantasma de un gallo que habita un árbol, puede ser puede ser el rojo que hemos visto en el agua y la frase y “murió así entera.”
Murió así entera.
Murió, así, entera.
Y luego fueron partes, cada vez menos partes. Lo que me parece más bello, de esta colección de animales idos a los que Antonia quiere proteger de la desaparición, es que es que mientras invoca sus últimos momentos, los arma en historias preciosas y llenas de poesía antes de que se esfumen, mientras se despide de ellos, de esta manera sublime, parece querer decirle a cada uno: y no dejaré de amar lo que queda de ti cuando ya no quede ninguna parte.
Gracias Antonia por tus criaturas, que ya son parte de nuestra vida y a las que amamanos tanto también nosotras.