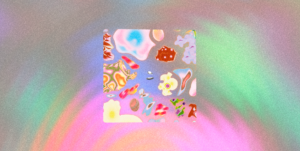Mi gata Julia fue teniendo cada vez menos partes. Empezó a temprana edad, cuando la sometimos, por el deseo de salvar su vida, a una vaginoplastia. Julia nació macho, pero el destino -y sus riñones- la obligaron a hacer esa dolorosa y muy arriesgada transición, a la que casi no sobrevive. Su indomable espíritu la llevó a perder parte de la cadera en una de sus aventuras en las casas vecinas. Nunca volvió a caminar del todo bien. Un par de años después desapareció durante casi dos meses. Volvió pesando poco más de un kilo. Se arrastró hasta la casa de la vecina, que alertada por la desmedida cantidad de carteles que pegamos en todo el barrio y por el llanto patético con el que avisé a cada persona con la que me cruzara que estaba buscando desesperadamente a mi gata, una medianoche nos vino a avisar que Julia estaba en su terraza, sin poder moverse. En la revisión médica de emergencia, además de su delgadez extrema y desesperante, la deshidratación, la inanición, la debilidad y el dolor, el médico notó que se había quedado casi sin dientes. Mi otro gato, Gregorio, la lanzó un día desde la terraza. No sé qué parte perdió ese día Julia, algo sin lugar a dudas. Y aun así, se las arregló para vivir catorce años. El resumen de tragedias de su vida, algunas infligidas simplemente por la vida y otras por ella misma, por su hambre insaciable de mundo, no se condice, sin embargo, con su carácter contemplativo, silencioso, pacífico y sabio. Pasaba largas horas mirando la lluvia a través del vidrio, y esa mirada era clara y reflexiva, una fuga hacia dentro con las herramientas de la observación. Murió el año pasado de un cáncer, algo que finalmente se adicionó a su cuerpo en lugar de extraérsele, y que dio fin a lo que algunas veces, entregada a la ensoñación y a la fantasía, imaginé como un cuerpo eterno, indestructible, cíclico, con capacidades mágicas de regeneración perenne.
Pensé mucho en Julia mientras miraba y leía el libro de Anto. Quisiera comentar el profundo impacto y la conmoción que me genera, en él, la articulación de la vida desnuda de los animales y la ternura que esta puede concitar, con la violencia que esa misma desnudez invoca y de la que recibe acecho. El título del libro sale de una de sus imágenes más poderosas: un cangrejo que, arrojado en inocente juego por unos niños en la playa, tiene cada vez menos partes. La narración es simple, completamente objetiva, diría minimalista: “Unos muchachos lanzaban al cangrejo de un lado al otro. Volaba, y tenía cada vez menos partes. Yo no podía salir del círculo de arena en el que mi hermano me encerró”. Me sorprende el ritmo, la coloración inocente de la historia. A la inocente crueldad infantil, al tácito sufrimiento animal, la contraparte de una imagen poética, en una palabra sola: “volaba”. Ese verbo en pasado imperfecto introduce en ese paisaje veraniego, pacífico -y digo pacífico porque aún el desmembramiento sin objeto de un animal continúa sin constituir para nuestro imaginario un acto violento si ocurre en el marco de un soleado día de playa-, introduce, decía, en esa imagen playera y estival un tiempo suspendido: la suspensión del cuerpo del cangrejo en el aire. Volaba. Antonia mira a los animales de un modo muy particular.
John Berger tiene un ensayo bellísimo llamado “¿Por qué miramos a los animales?” En él, se pregunta por la mirada de los animales encerrados en zoológicos y acuarios. Un animal encerrado ha perdido la mirada, dice Berger. Puede ver, pero no mira. Más específicamente, ha sido despojado de su capacidad de devolver la mirada y de sostenerla. La crueldad del cautiverio se cifra ahí, en ese vaciamiento. En este libro de Antonia los animales, domésticos o no, son observados de un modo muy distinto, y las consecuencias de esa observación pertenecen al orden de lo poético. Decía que la escena del cangrejo que da título al libro introducía por medio de una sola palabra un tiempo suspendido: un lapso o un paréntesis de carácter a la vez poético y material que comparten el cangrejo y la narradora, a la que llamaré Antonia. El cangrejo que pende del aire y Antonia encerrada en el círculo de arena que dibujó el hermano habitan un súbito silencio del mundo; en ambos ese tiempo introduce algo doloroso y bello, y eso los hermana. La mirada de Antonia sobre los animales en su libro es una mirada hermana. La hermandad, como sabemos es una cuestión sumamente ambigua. Está cruzada de distancias variables, de secretos enconos, de formas de la mezquindad, de dolores compartidos. Antonia es hermana de estos animales porque los observa desde cierta reserva de quien sabe que el otro es un completo misterio. También desde cierto tipo de entrega, una entrega a ese misterio que el otro y lo otro es y con lo cual, aunque no lo conozca, Antonia se hermana. En uno de los dibujos una figura humana se sostiene o se oculta detrás de algo que parece una glándula tiroides. El texto de esa página reflexiona sobre lo que implica vivir lejos de los propios animales. Es una yuxtaposición extraña, que me llamó mucho la atención. Me hizo pensar en cierta inclinación discretamente vanguardista de este libro -que se hace evidente, por ejemplo, en los rostros femeninos de la parte final, tan camaradas en términos formales de la morfología cubista, picassiana más específicamente. Las historias de Tenía cada vez menos partes tienen algo roto, como fracturado, y esa fractura se vuelve metodología. Este libro nos niega una historia convencional, con inicio, desarrollo y fin, pero en su lugar entrega el gesto de la fractura: los animales se cortan, se rompen, se deshacen; así el gallo, el cangrejo, el gusano. Por algo el color predominante aquí es el rojo: de esas gotitas de rojo que salen del pico del pájaro entre las fauces del perro al río de sangre del gallo degollado, el espectro de lo rojo pasa también por las uñas destrozadas de la narradora, por la tiroides suspendida, la monstruita imaginaria que precisa que su color es el rojo, el mundo rojo en el que se introduce el cachorro que ha nacido muerto cuando tratan de regresarlo a la vida.
A pesar de la radical ternura que tiñe todo este paisaje animal en el que la narradora es apenas un testigo rememorante y sutil, hay un alto grado de violencia en este libro. Se trata de una violencia que no ha pasado ni pasa nunca por los filtros de la moral, que aparece simplemente como un fenómeno del mundo, otro gesto que solo comunica su propia comunicabilidad, su propia capacidad de darse a ver, y deja cualquier consecuencia, insisto ahora en esto, en el tiempo suspendido que es soberano en esta obra, el tiempo de la inminencia. Por eso también esas páginas de indescifrable color verde, como una niebla o el fondo de algún mar. Por eso también los dramas no tienen origen ni destino, como el de la vaca que grita llamando a su hijo, hasta que sus ojos están a punto de salirse de sus cuencas. Hay un registro poético de fracturas radicales, de cercenamientos irreversibles, de pérdidas inevitables. Antonia envuelve en un celofán de ambigua ternura un mundo salvaje, no para edulcorarlo o domesticarlo, sino para hacer de la ternura un ejercicio ético, es decir para encontrar el modo en que en un mundo roto pueda aún potenciarse la vida, hacerla vivible, querer incluso todo ese dolor. Aun cuando el olor del pelaje o la humedad de una nariz -manifestaciones de un amor extraño y bueno- no puedan ser ya más que recuerdo, y en tanto recuerdo, ausencia, presente materialidad de lo que ya no está.
Entre la niña y el cangrejo, entre la muchacha y sus perros, entre ella y el mundo animal, una suerte de vacío denso, hasta viscoso, como el rastro que deja en los dedos la carne demolida de un gusano pulverizado. Como dice la canción de un grupo que le encanta a Antonia y que figura en el bellísimo colofón del libro, la mirada puesta en imagen y en fracturado relato en este libro, cuida de esos seres, en su derrota. Los cuida, incluso en su muerte. “Y murió así, entera”, dice hacia el final, perpleja, con respecto a una polilla que encuentra sobre el cemento. La sintaxis escueta, simple, directa, funciona también como imagen: “Y murió así, entera”. Acá me vuelvo a acordar de mi gata Julia. En esa forma de decir se cifra un duelo, un llanto, una profunda confusión amorosa con respecto al misterio de la muerte de todo, una profusa simpatía hacia unos no-sujetos que van deshaciendo también la unidad subjetiva del observador humano, una simpatía no causal en el espectro deleuziano, “Todas las sutiles simpatías del alma innumerable, del odio más amargo al más apasionado amor”.
En Tenía cada vez menos partes los animales sí devuelven la mirada, contrariamente a los animales fotografiados en el ensayo de Berger que mencioné antes. Acá hay un cruce de miradas y en ese cruce se revela todo un mundo. Ese mundo no es idílico, ni siquiera feliz, esa respuesta que son capaces de dar estos aniamles no es complaciente ni reconciliatoria, enarbola y afirma una diferencia soberana, inapelable, inextricable, silenciosa de modo casi ontológico, pero su pura gestualidad devuelve algo inmenso y a la vez mínimo, algo cuya dimensión no es medible con nuestros instrumentos, ni decible con nuestras palabras. Por eso las palabras y las imágenes y los instrumentos de Antonia, como sus animales, son raros, están rotos, se acercan al balbuceo, al rumor, al susurro, a la diseminación, y se van confundiendo con el fondo -el blanco de la página o el silencio en que se anegan esas miradas animales que esta voz y estas imágenes nos permiten mirar. Un contacto con lo ignoto que a veces se vuelve tan puro que llega a doler.