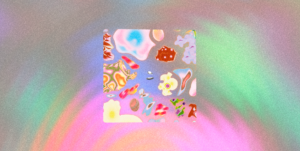Rommel Manosalvas obra con la imaginación material del agua. El elemento agua entra en su escritura no solamente como motivo central o línea de reflexión temática. Es más, mucho más. El agua, en las diferentes formas de su expresión perceptible a los sentidos, define la composición de los escenarios, la textura de los paisajes, el ritmo de la escritura, el impulso que pone en acción a los personajes. El agua en movimiento, bajo la forma de lluvia, tempestades, o bajo la apariencia de agua calma y clara, delimita el horizonte; es decir, determina eso que conocemos como el afuera en términos espaciales. Ese afuera que no deja de agitarse bajo los efectos de aguas violentas es observado por los personajes desde cobijos domésticos que, no obstante, se ven afectados por la materia líquida que aprovecha el menor de los resquicios para colarse hacia adentro: el agua se mete en las distintas estancias del habitar como humedad, moho, hongo, mancha. Estas aguas violentas generan miedo, hastío, hambre, enfermedades, porque a su paso por la tierra provoca destrozos cuando su precipitante presencia resulta avasallante e incontenible. Se trata, entonces, de la materia del agua capaz de alterar tanto los espacios exteriores y abiertos a la intemperie, como la intimidad de la vida humana. Es más, hay una correspondencia entre ambos ámbitos, mediados por los trabajos del agua. Y es justamente este punto de convergencia el lugar donde Rommel se detiene para atender, mirar, escuchar, sentir, recordar, imaginar y escribir.
Un grupo de mujeres que atraviesa el bosque con sus criaturas en brazos protagoniza el cuento que abre el libro, «Cantos para detener la lluvia». Ellas conforman una procesión nocturna de madres, convocadas por un sentido de urgencia que las conduce a un sitio de rezo para cantar en colectivo y encontrar alivio: «No hay otro modo: le han rezado al Señor pero el Señor está mudo. A rato les parece que en el eco del aguacero se esconde el bisbiseo de una risa contenida» (19). Las mujeres saben que pronto comenzará el hambre, porque la lluvia se lo lleva todo. Lo único que pueden hacer es encontrar abrigo entre sus cuerpos arrejuntados alrededor del fuego, mientras cantan para ellas con la fe puesta en la afirmación del rito colectivo. El escenario que rodea a las mujeres, el territorio poblado por ellas y sus familias, se encuentra trastornado por las cosas que hace el agua. Por eso, en la escritura de estos cuentos importan los verbos: el agua cae, retumba, rezuma, empapa, llena, repica, corre, desborda, ruge, desciende, inunda, arrastra, martillea, ahoga. El agua también calma, provee de alimento, paz y alegría, pero eso lo hacen solo las aguas mansas. El foco de atención de la escritura es ese lento y difícil caminar de las madres en medio de la noche y el frío: reconocemos el miedo que exhalan sus cuerpos, el sonido que produce el correr furioso del agua, el viento que agita las ramas de los árboles, el esfuerzo corporal al pisar un sendero de fango, los murmullos del bosque, el resuello de las mujeres, el eco del aguacero. La escritura no tiene prisa. Avanza a ritmo lento, prestando atención a los detalles del espacio abierto. Ese espacio recorrido por las madres expresa en su configuración los efectos del agua, porque en el bosque todo habla: «el rugido brutal del agua en cauces desbordados, el aroma de las hojas empapadas bajo sus pies, el agua incesante que lo llena todo» (16).
En la escritura de Rommel convergen el agua, la tierra, el aire, en una combinación de estados que define la atmósfera del relato, lo vuelven neblinoso y de una exasperación sensorial que marca su tempo y su ritmo. El agua en contacto con la tierra se hace fango. El aire convertido en viento agita las aguas, levanta la tierra, provoca frío, hace ruido, estremece los cuerpos vivientes. El aire también se expresa bajo la forma del aliento y del canto de las madres que huyen del agua transformada en diluvio. Me quedo con esta imagen: las tetas henchidas de leche, de las jóvenes madres, se corresponden con los cauces de tierra henchidos de agua. Pero las madres saben que en pocos días sus tetas estarán secas, como estará seca la tierra cuando la lluvia se lo haya llevado todo y comience el hambre. El agua en estado de lluvia y el llanto que brota de los ojos infantiles y de las madres están hechos de la misma materia fundante. Sollozar y amamantar es lo que resta por hacer mientras quede leche, mientras en algún lugar corra agua calma que cante.
El cuento «Espejo, galopa» comienza así: «Subimos porque nos gustaba el espejo que habían colocado en lo alto del monte, ahí justo al borde de la barranca, donde no pocas veces nos habíamos juntado para ver el sol caer destripado sobre los picos de los Andes. Un sol destripado, dijiste, un sol destripado cuyo contenido volvía desde el horizonte irregular y calentaba por última vez la superficie del espejo. Los caballos se veían en él mientras arrancaban la yerba despacio con los dientes amarillos, una yerba, un abrojo, un mordisquito con la quietud que solo un caballo puede tener» (45). La imagen del espejo disloca la escritura porque, ¿qué hace un espejo en lo alto del monte, al borde de un barranco? El espejo frente al cual se miran dos hombres durante el acto amatorio que, como dicen, es una cuestión de fuego. Como el fuego de los volcanes proyectados en el espejo. Las líneas arriba citadas dan cabida al fuego en sus dinámicas combinadas con el agua, con el aire y la tierra. Es el sol destripado que calienta la superficie del espejo, que muerde la nuca de los hombres. Esta es sin duda una escritura que se erige, como el espejo, al borde, en los límites de la experiencia erótica, sensible, sensorial. También es una escritura que logra decir las lejanías, las alturas. Que se detiene en los sonidos que produce el aire convertido en viento cuando sopla, en la respiración de los hombres cuando se juntan al interior de una carpa que extienden en la cima del páramo y en el humo que brota de los ollares de los caballos.
Son dos chagras, peones de hacienda: un adulto y un guambrito que se encuentran en lo alto del monte. Rommel nombra las cosas del mundo con la fuerza, y la delicadeza, de la primera vez, porque su pensamiento parece estar ligado a una imaginación material primitiva. Digo, como si el mundo fuera nombrado por vez primera a partir de sus cosas primigenias: la barranca, el sol, el viento, el caballo, el páramo, la brisa, el monte, la cima, la montaña, la yerba, la lengua, la cara, la piel, la tierra, el hielo, el agua, las lombrices, las plantas, los yaguales, la noche, la roca, la chilca, el río, la chacra. Los sustantivos tienen una presencia poderosa: destellan en medio de las oraciones con la fuerza de su sola materia que los constituye, incluso de manera independiente a la dación de forma que han recibido para existir. Por esta razón, casi no hay nombres propios en los cuentos que conforman el libro. La cima a la que ascienden ambos hombres en busca del espejo deviene un lugar de protección. Solo allí los amantes se sienten a salvo, lejos de los ojos que censuran e interrogan. El espejo, en suma, se convierte en lugar de refugio, como la cabaña a la que llegan las mujeres para cantar juntas. En este cuento el trabajo del agua acontece afuera, en el afuera de la carpa. Afuera llueve sin tregua y así el agua, incluso convertida en hielo, se vuelve cómplice del amor secreto: «La montaña, dijiste, es que la montaña llora. ¿sabías, guambrito?, que las montañas lloran también por el amor que no ha de ser, las montañas lloran porque también saben de amores» (47). Las montañas, nos dice la voz narrativa, saben del desamor porque no pueden moverse, «porque solo pueden mirarse en la distancia» (48). Y es que esta, también lo podemos decir, es una escritura del amor mirado desde la distancia, del deseo erótico cuando su objeto anhelado se ha perdido y es asunto del pasado, cuando es posible solo rememorarlo sin poder tocarlo. Por eso los cuerpos sobreviven en precaria situación al borde del vacío, como el espejo, como el amor, como la escritura que se erige en ese borde precisamente. Y en el paisaje de esa rememoración entra el agua.
Traigo a Bachelard a propósito de la relación entre imaginación y materia: «El ser consagrado al agua es un ser en el vértigo. Muere a cada minuto, sin cesar algo de su sustancia se derrumba. La muerte cotidiana no es la muerte exuberante del fuego que atraviesa el cielo con sus flechas; la muerte cotidiana es la muerte del agua. El agua corre siempre, el agua cae siempre, siempre concluye en su muerte horizontal» (15). También dice que «la pena del agua es infinita» (15). La materia, en este caso el agua, incide en la naturaleza así como en los personajes. Lo que leemos es la rememoración del pequeño guambra tras la separación de los amantes. Porque el amor en estos cuentos resulta difícil de ser sostenido; se rompe, se pierde y es un halo de tristeza o de melancolía lo que trasunta la escritura junto a los trazos que deja el agua en su trabajo. Nuevamente, la lluvia que cae y el llanto de las montañas están hechos de la misma materia que es el agua. El agua violenta -porque a su paso echa a perder los cultivos y deja reses muertas- parece no afectar de manera destructiva a los amantes. Al contrario, les provee de cortina, de cobijo, de aislamiento. Algo que deseo agregar, es que se trata también de una escritura ternurosa la de Rommel, porque pone ternura al nombrar las cosas del mundo, una ternura que se expresa en el cuidado uso de diminutivos: guambrito, mordisquito, tapita, sorbito.
No resulta difícil reconocer la matriz ontológica del desborde de las aguas violentas, porque los continuos aguaceros caen por todas partes. Los noticieros hablan de enfermos, de casas colapsadas y barrios desaparecidos, de objetos desperdigados, de hospitales, muertos e inundaciones, de saqueos, deslaves, carros flotando y accidentes. Digo que no resulta difícil admitir que se trata de una crisis medioambiental causada por efecto de los modos de indiscriminada explotación humana, que cimentan el modelo civilizatorio hegemónico a nivel planetario. La feroz tala de árboles nos deja sin la necesaria protección para frenar las aguas que se escurren. Dice Bachelard que las aguas tienen la epidermis sensible, que las ofensas hechas a las aguas pueden despertar su cólera, que algunos lagos son particularmente excitables y reaccionan enseguida a la menor molestia. Entonces, podemos comprender que el elemento reacciona frente al maltrato, la contaminación, los despojos; se contraría y su cólera se hace universal: «la tormenta ruge, el rayo estalla, el granizo crepita, el agua inunda la tierra» (271). Los elementos básicos de la materia viviente reclaman su espacio y su pureza, se revelan con indómita fiereza frente a los abusos que la especie humana ejerce sobre ellos en nombre del consumismo y una desmedida acumulación de la riqueza. ¿Cómo limpiar la tierra sin devastarlo todo?, parece preguntarse el agua. Pero, lo sabemos, resulta que no hay reparación posible porque las fuerzas profanadoras de la vida causan fatales desastres ecológico. Y las aguas, que no pueden quedarse quietas, intentan una y otra vez abrir nuevos cauces en su precipitado desfogue para sobrevivir a la muerte. Porque la vida quiere seguir generando vida en los lugares menos pensados. La vida siempre quiere preservarse porque su destino es siempre afirmativo.
En el cuento «Inundaciones», la casa de una pareja deja ver los efectos de las lluvias torrenciales: el jardín se ha convertido en un cementerio, en una ciénaga donde aparecen cadáveres de conejos ahogados. Para Isabel es grave la aparición de manchas de moho y sombras de humedad en la pared y en el tumbado del dormitorio. La súbita presencia de ese hongo verde resulta amenazante y causa angustia en el personaje femenino, que se obsesiona con limpiar las superficies y reparar los espacios. Todo esfuerzo parece inútil, porque el agua no da tregua como tampoco la aversión a la humedad. Y es que el impacto del daño ambiental se cuela en los intersticios más íntimos de la vida cotidiana, porque de la fragilidad de la vida se trata. De la vida amenazada. Quiero citar unas líneas de este cuento que me parecen una importante clave de lectura del libro en su totalidad: «florecer era la prerrogativa de todo lo vivo, incluso de las cosas pequeñas. Por las paredes del bloque, enlucidas y pintadas, el moho se encargaba de reclamar lo que el hombre le había quitado a la tierra» (65). Reconocemos, así entonces, la cólera del agua por mediación de un hongo que se toma los espacios en una tierra expoliada por el humano. El personaje femenino busca quedar embarazada y no lo logra. Y en el relato de esta dolorosa experiencia, el cuento abre una línea de reflexión que conmociona la lectura: parecería que el hambre de limpieza, blancura, orden; la fiereza, dice el texto, puesta en el ímpetu por erradicar lo extraño y lo irregular, supone una sostenida «renuencia a tocar lo vivo», una «intolerancia de las pequeñas cosas creciendo». El relato deja entrever una desconcertante equivalencia que aúna, de un modo alucinante, esa necia tarea que busca deshacer lo que echa raíces en la tierra con las pérdidas de unos embarazos interrumpidos. Las cosas andan mal, dice la voz narrativa, «no solamente allá afuera, sino también adentro, en la casa» (79). El moho que parece devorarlo todo rompe finalmente el vínculo amoroso de la pareja. Digo entonces que la escritura de Rommel es política. Una escritura que se enuncia al borde del vacío, de la barranca, porque la vida se sostiene de manera frágil al filo del precipicio.
Los trabajos del agua es también un libro sobre el amor, sobre el deshacimiento del amor, sobre su agonía y las embestidas de la carne en su loco afán por sostenerlo, por reconocerlo aun cuando es solo resto de lo que fue. El cuento «Heridas» narra el viaje de una pareja a la playa en busca de un momento a solas, con la intención de reencontrarse. Pensaron que la playa les haría bien, porque el mar «era siempre el lugar correcto» (96). Así lo pensó Leo porque tenía una casa en la playa, la casa en donde había vivido su abuelo y en donde había pasado vacaciones felices durante la infancia junto a su madre y al abuelo. El recuerdo de esa playa era el de las aguas claras y protectoras. Esas aguas están asociadas a la idea de frescura, de pureza y despertar. Leo conservaba recuerdos cálidos de esos días. Desde la casa se podía ver la extensión del mar, el cielo azul, las bandadas de pájaros. Y esa era una experiencia vivida con alegría junto al abuelo. El recuerdo de esas aguas calmas está impregnado de regocijo y lenguaje infantil. Dice Bachelard que las risas de las aguas claras parecen ser el lenguaje pueril de la naturaleza. Por ello, en el recuerdo del Leo adulto, se preserva incólume el «fulgor sobre todas las cosas» (95). Pero el recuerdo no se sostiene frente a la realidad del presente: la casa muestra signos de deterioro y abandono. Su interior huele a cerrado, a viejo y a humedad. En el relato, Leo y Juan bajan juntos a la playa, pero es solo Leo quien entra al mar y al salir de sus aguas pisa accidentalmente un aguamala que le provoca una dolorosa herida. Y es el dolor de esa picadura lo que dispone al personaje a escuchar el sonido del viento y del agua de una manera diferente: el agua del mar le abre un pedazo de piel, y esa herida provee al personaje de la sensibilidad necesaria para reconocer en el comportamiento del amante que el amor, como los recuerdos felices de la infancia, ahora es asunto de otro tiempo.
Los hongos no solamente se reproducen en las paredes y en los rincones de las casas, pululan también en el interior del cuerpo humano. Es lo que acontece con el niño David, en el cuento «La lengua de los árboles». Unos hongos blancos se han tomado las paredes de su garganta. El cuento se construye en el vaivén de dos tiempos que conviven: el presente de la enfermedad del niño, la pobreza en la que vive junto a su madre, la precariedad de ambas vidas. El pasado, de manera simultánea, no deja de irrumpir en ese presente. Un pasado que gira alrededor del recuerdo de la abuela. Una abuela asociada al paisaje del campo, a las plantas, al agua entre las matas. El agua, la tierra y los demás elementos convergen en una lejanía de imágenes felices, de vidas cuidadas porque si la «abuela era la tierra» resulta imposible que la vida no sonriera. El relato se sostiene sobre el contrapunto de ambos tiempos. Sobresale el recuerdo feliz del tiempo pasado junto a la abuela que enseña al nieto a mirar el bosque. La abuela sabía reconocer las plantas y preparaba infusiones para curar. Subrayo estas líneas porque también quiero decir que Rommel despliega en su escritura un ojo y un oído asombrados y atentos al comportamiento de la materia viviente, tanto en sus pequeñas como inmensas proporciones. Sabe mirar y llevar a la escritura el movimiento, las formas, la lengua de la materia viviente: la de la tierra, la de las plantas, la del agua. Y como todo aprendizaje, siempre llega de la mano de alguien. En el relato, ese magisterio lo tiene la abuela, que advierte al pequeño nieto acerca de la necesidad de «aprender a mirar». También le enseñaba a escuchar la brisa entre las ramas, el correteo de los conejos, el batir de las alas entre los nidos ocultos, el rumor del agua clara. Como en otros cuentos, los instantes felices, la presencia del agua clara y limpia, es cosa del pasado y relumbran como fugaces recuerdos que permiten un mínimo sostenimiento de la vida frágil en el presente. En el hoy de la secuencia narrativa, el niño está enfermo, el agua es lágrima y hongos que se han tomado todo su cuerpo. No hay abuela, no hay bosques, no hay plantas cercanas con quienes hablar. Tampoco hay frutos que caigan de un árbol como prueba incuestionable de que la tierra vive.
Quiero decir que la escritura de Rommel es atenta, en el sentido que le profiere Vinciane Despret a lo que llama «atención sostenida» a propósito del canto de un mirlo al que escucha desde su habitación. Dice Despret que lo que llamó su atención no fue el entusiasmo del cuerpo con el que cantaba el mirlo, sino la atención sostenida en hacer variar cada serie de notas. Esta reflexión tan bella que la filósofa desarrolla de la mano del canto del pájaro se conecta con la pregunta acerca de nuestros modos de atención. La pregunta es: ¿a qué le concedemos atención?, ¿qué consideramos importante?, ¿qué nos quita el sueño? Así, entonces, puedo decir que me conmueve inmensamente la atención que Rommel le presta a los trabajos del agua, del aire, de la tierra, del fuego. Algunos de esos trabajos son minúsculos y casi inaudibles o apenas perceptibles. Otros son de grandes magnitudes, terriblemente estruendosos, cuando los elementos estallan en cólera: cuando los vientos se enfurecen, las aguas se violentan. Porque los elementos entran en chispeante cólera cuando reciben ofensas humanas. Se desata, en esos momentos, una especie de cólera cósmica o tragedia física. Es lo que sucede en «Agujeros en la tierra», cuento narrado desde la perspectiva de varias voces. Como en otros relatos, los aguaceros no paran y las sementeras están destrozadas. Se sabe que del otro lado del alambrado del bosque existe un peligro grande y es un lugar prohibido para los niños del pueblo. En la lectura de este cuento comprendemos que la culpa de todos los males lo tienen las minas, los huecos horadados en la tierra, porque empezaron a excavarla en busca de oro. Tanto han cavado, dice una de las voces narrativas, que «un buen día este pueblo se cae» (169). También se sabe que los hombres que hicieron los huecos mataron el río. Ante las prohibiciones que los adultos imponen acerca del peligro que significa acercarse a ciertos lugares, una niña se pregunta «no sé qué parte de esta tierra no esté mala» (179). Rommel escucha, mira y percibe los daños y ofensas ocasionadas a la materia viviente. Al mismo tiempo, le otorga importancia a los sonidos de la vida que persiste en su continua y renovada germinación. Los trabajos de la materia viviente que atiende Rommel, los minúsculos y los de grandes proporciones, no son sino el inagotable esfuerzo de la materia por sostener la vida que sobrevive apenas agarrada al borde del vacío.
Al vacío le responde Rommel con una escritura también al borde. A la cólera de los elementos Rommel le responde con imágenes poéticas; como sus personajes que ante la desgracia juntan sus cuerpos en el canto colectivo, se aman con furor frente a un espejo colocado en la cima del páramo, aprenden el lenguaje de las plantas, habitan la tierra para afinar el oído y ser capaces de escuchar el canto de las aguas claras para mojarse en ellas. Porque, a pesar de todo, la vida insiste y algunos humanos han aprendido a reconocer y respetar su lengua. Los trabajos del agua apuesta por la afirmación creativa de la vida, por las fuerzas del flujo vital, por los afectos como materia religadora por los vivientes.
Referencias
Bachelard, Gaston. 1997. El agua y los sueños. México: Fondo de Cultura Económica.